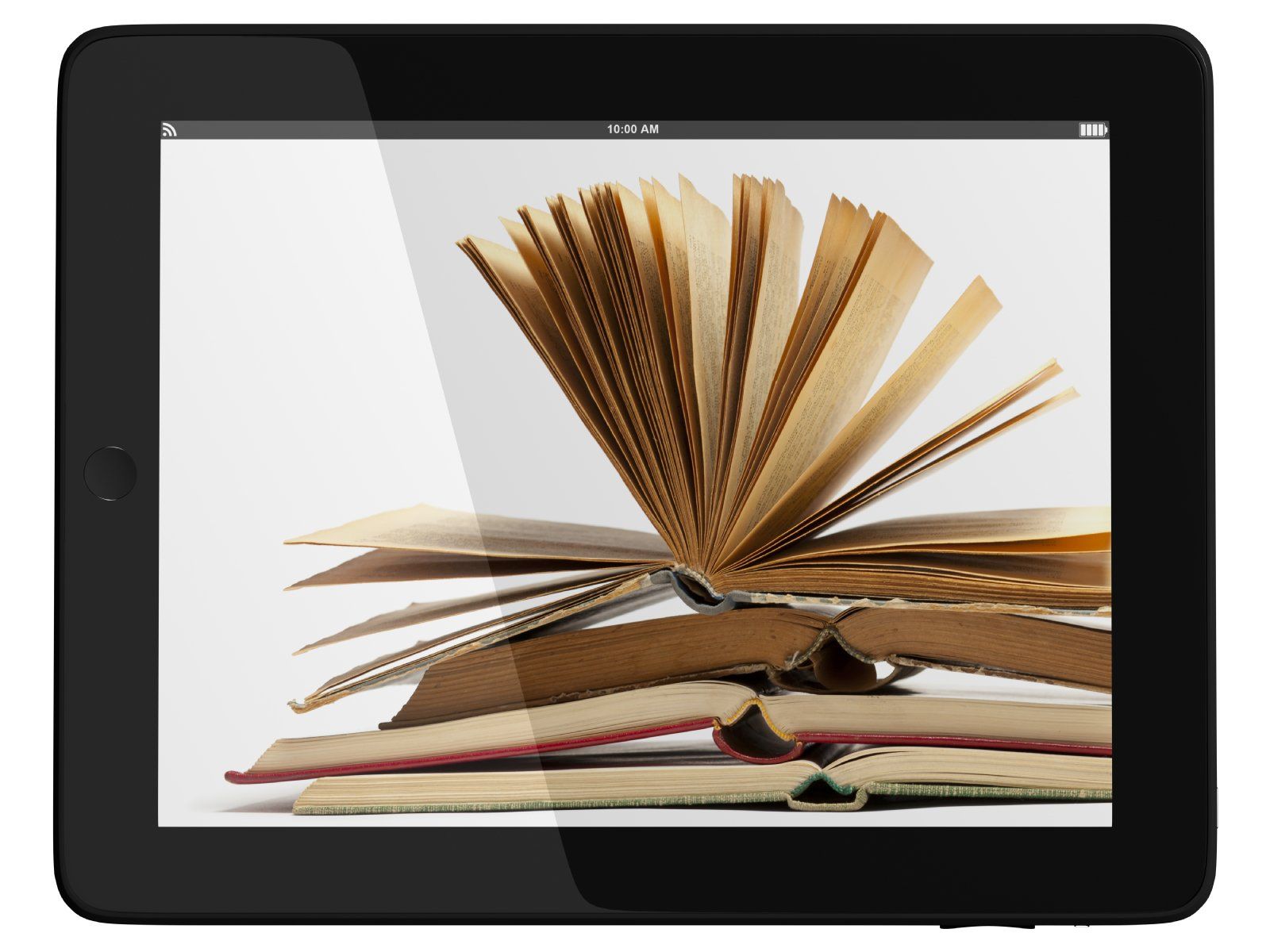“Boilerplate Clauses” en contratos internacionales

¿Qué son este tipo de cláusulas?
En términos sencillos, son las cláusulas generales, estándar o misceláneas que se utilizan hacia el final de un acuerdo por escrito.
Este tipo de cláusulas no son baladí, sino que resultan relevantes en virtud de que abordan temas como la interpretación del contrato y la validez del mismo, y, si dos partes caen en una controversia legal, nos señalan cómo puede ser aplicado el contrato.
Como sabemos, un contrato no es otra cosa que el acuerdo entre dos partes. De tal modo, dentro del campo de la contratación internacional -y en ocasiones también dentro del ámbito doméstico-, cabe señalar que una de las más importantes de estas prácticas, es que los contratos internacionales tienden a ser redactados en inglés, por lo cual, aunque las “Boilerplate Clauses” muchas veces se insertan solo para darle formalidad a un contrato y que este se vea bien redactado, debemos preguntarnos realmente para qué sirven, puesto que al encontrarse dentro de un acuerdo de voluntades, dichas cláusulas tienen efectos legales que pueden ser en algunos casos, de suma relevancia en caso de litigio.
Ejemplos:
La cláusula de ley aplicable (Governing law clause)
Esta cláusula se incorpora para prever qué ley utilizará el tribunal para tomar una decisión sobre un asunto concreto. Por ejemplo, cuando dos partes en un contrato -una residente en España y otra en México- tienen un desacuerdo que termina en litigio. ¿Qué ley se aplica? La respuesta se encuentra en este tipo de cláusula en conformidad al acuerdo que las partes firmaron. Y, ¿en qué tribunal del país se ventilará el caso? Esto depende de la jurisdicción nombrada ya sea en la misma cláusula o en una separada.
Se preguntarán el porqué se debe prever un conflicto en esta etapa, cuando se está iniciando una relación contractual en donde existe en gran medida una buena relación entre las partes. Muy simple: porque en primer lugar, las personas no siempre cumplen lo que prometen; en segundo lugar, porque pueden ocurrir situaciones ajenas a las partes que afecten al contrato; y porque ese es el papel que tenemos como abogados. Aunque todo vaya bien, siempre hay que prever la posibilidad de un posible conflicto futuro y, por ende, incorporar en el acuerdo de voluntades todas las disposiciones necesarias para que ese conflicto se resuelva correctamente.
Aún así, no debemos olvidar que, aunque existe la libertad contractual, los contratos se encuentran sometidos a interpretación, y que, en algunos casos, existen reglas imperativas que pueden restringir esta libertad, lo que hace que este tipo de cláusulas no sean absolutas, por lo que se debe conocer la legislación aplicable, así como sus límites para que lo plasmado en el contrato sea ejecutado con eficacia.
Dicho lo anterior, una cláusula de este tipo sería la siguiente:
“This Agreement shall be governed by and construed in all respects accordance with English Law. In relation with any legal action or proceedings to enforce this agreement or arising out of or in connection with this agreement each of the parties irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the English courts”.
La cláusula de integración (Entire Agreement clause)
Esta establece que cada término y condición acordada entre las partes está contenida dentro de las páginas del contrato escrito que ambas han firmado. Asimismo, deja claro que cualquier otra cosa que las partes puedan haber acordado en el pasado, por ejemplo, durante negociaciones, mensajes de texto o correos electrónicos, definitivamente no está incluida en los términos del acuerdo entre ellas.
De hecho, el propósito de esta cláusula es muy simple. Se incluye en un contrato para que si una de las partes ya no le parece adecuado algo o tiene un problema después de haber firmado el acuerdo de voluntades, ésta no pueda buscar en correos electrónicos antiguos, o incluso contratos anteriores, alguna causa que le ayude a resolver dicho problema. En resumen, esta cláusula estipula que si algo no está contenido dentro del contrato en particular, entonces no es un término del contrato.
Un modelo de este tipo de cláusula podría ser el siguiente:
“This Agreement and any schedules constitute the entire understanding between the parties and supersede any prior communication, representations, or agreements whether oral or in writing”.
Ahora bien, ¿la cláusula de integración siempre funciona de la manera en que se supone que debe hacerlo? La respuesta es no, no lo hace. Esto se debe a que los tribunales gozan de discrecionalidad cuando se trata de la interpretación de contratos, razón por la cual, es que en no pocas ocasiones los contratos son interpretados de una manera que significa que la cláusula de integración no se aplica.
La cláusula de fuerza mayor (Force Majeure clause)
Esta cláusula en particular es muy importante en los contratos comerciales. Siempre se encontrarán este tipo de cláusulas en contratos de jurisdicciones de Common Law y eso se debe a que trata sobre un concepto que no existe automáticamente, como sí sucede en sistemas legales de Derecho Civil, razón por la cual nunca faltan en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América. Aunque independientemente del sistema legal que se trate, es un tipo de cláusula que debe incorporarse en los contratos comerciales, sobre todo, dentro del contrato de compraventa internacional de mercaderías.
La fuerza mayor puede definirse como una circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación. Son supuestos típicos de fuerza mayor los acontecimientos naturales extraordinarios como las inundaciones catastróficas, los terremotos, entre otros. Asimismo, pueden considerarse causas de fuerza mayor la guerra, el terrorismo, las huelgas, etc.
Lo anterior, hacen que el contrato no pueda ser ejecutado, al menos no dentro de los plazos previstos. Y el principio de la fuerza mayor es que hay una exoneración de responsabilidad en estos casos.
En consecuencia de lo anterior, si hay un evento externo independiente de la voluntad de una de las partes que hace que la ejecución del contrato se vuelva imposible, entonces esa parte no será responsable por el incumplimiento.
Una cláusula de fuerza mayor que podría insertarse en el contrato podría ser la que a continuación se detalla:
“Neither party shall be held liable or responsible to the other party nor be deemed to have breach this Agreement for failure or delay in fulfilling or preforming any term of this Agreement to the extent, and for so long as, such failure or delay is caused by or results from causes beyond the reasonable control of the affected party including but not limited to fire, flood, war, acts of war, acts of terrorism, riots, strikes or other labour disturbances, acts of God, or acts, omissions or delays in acting by any governmental authority”.
La cláusula de idioma prevalente (Prevailing language clause)
Un contrato internacional también podría tener este tipo de cláusula cuando éste existe en dos idiomas. De tal manera, es posible que debido a la traducción u otros problemas, las dos versiones del contrato digan cosas diferentes. Por lo tanto, en previsión de una dificultad como esta, el contrato indicará qué versión prevalecerá sobre la otra. Si algo prevalece, significa que es más poderoso.
Una pauta a seguir de este tipo de cláusula sería:
“The Agreement is drawn up in English and in Spain language versions. In case of any dispute English language version shall prevail”.
Finalmente, existen diversas cláusulas estándar además de las señaladas con antelación, tales como: las cláusulas de divisibilidad, que son muy clásicas, las cláusulas de modificación, las cláusulas de cesión, las cláusulas de confidencialidad, etc. Por tanto, este tipo de cláusulas no deben ser subestimadas en un contrato, evitando a toda costa el copy-paste sin pensar lo suficiente en las circunstancias particulares de las partes.